Pasado este desagradable episodio en la vida de Adriana, otro momento difícil para ella fue el fallecimiento de sus padres que si no hubiese sido por su fortaleza física y mental, difícilmente lo hubiese podido superar a su edad.
Ocurrió a los pocos meses del hecho anterior, en un viaje de sus padres a La Rioja. Era invierno y a la vuelta les sorprendió una ventisca de nieve en el Puerto de la Pedraja, cubriéndose de nieve, en muy poco tiempo, la carretera. El resultado final fue que el coche derrapó, en una de las curvas, cayendo por un barranco y yéndose a estrellar contra un árbol.
Su padre murió, instantáneamente, mientras su madre quedó aprisionad durante más de seis horas, con el cadáver de su marido al lado y ella completamente consciente. Durante todo ese tiempo y hasta que fue rescatada (aterida de frío y con serios síntomas de congelación) su única obsesión fue ver como su marido, con los ojos abiertos, era incapaz de mandarle un mensaje de vida.
La madre fue ingresada en un Hospital de Soria y aunque físicamente se recuperó pronto, nunca más volvió a ser la misma, según decía Adriana. Desde el primer momento le falló la cabeza y no hacía más que recordar a su marido fallecido. Ya nunca se quitó el frío de su cuerpo. Justo a los dos meses del accidente, murió la pobre señora quedándose ella sola. Absolutamente sola.
Su hermano Vicente, al que yo conocí por aquellos días y del que no había tenido conocimiento hasta entonces, debía ser varios años mayor que ella y andaba como un saltimbanqui de un lado para otro sin saber qué hacer. No parecía de la misma sangre y, desde luego, no tenía el mismo aplomo que Adriana. Ella ni me lo presentó y él se esfumó para no volverle a ver hasta pasado algún tiempo.
Éste, un sacerdote vestido de cleriman, se encargó de ejercer su oficio en el entierro. Por eso me enteré de su parentesco con Adriana al preguntarle él, en mi presencia.
-- ¿Qué hacemos con el cadáver de nuestra madre?
-- Lo que tú quieras. Lo lógico sería incinerarla. Ahora ya, ¡qué más da!
-- No digas eso Adriana. Ha muerto su cuerpo, pero no su alma.
-- ¡Qué tonterías dices! – le contestó Adriana dándose media vuelta y alejándose del pobre cura, el que empezó a decir algo bonito sobre la Iglesia. -- Vayámonos de aquí. No aguanto a mi hermano cuando se pone impertinente con las cosas de la Iglesia. ¡Qué importará ahora!
Durante unos momentos, caminamos en silencio alejándonos del cura. Al final ella lo rompió diciendo.
-- No te he presentado a mi hermano porque no vale la pena.
-- Si. Ya he notado esa falta de cortesía por tu parte. – le reproché, indulgente.

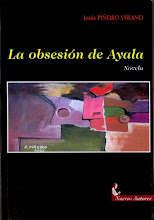
No hay comentarios:
Publicar un comentario